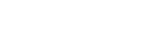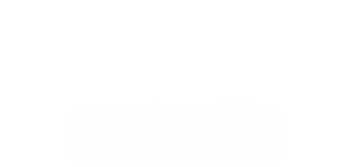Investigación
Demuestran por primera vez que un grupo de mariposas atraviesa volando el océano Atlántico

El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Un equipo de investigadores, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), documentó un vuelo transoceánico de más de 4.200 kilómetros (km) realizado por mariposas carderas (Vanessa cardui), lo que supone un récord para un insecto.
Según informó el CSIC, en 2013, el investigador del Instituto Botánico de Barcelona del CSIC Gerard Talavera identificó varias mariposas carderas en las playas atlánticas de la Guyana Francesa. Estas observaciones eran “completamente inusuales”, ya que esta especie no se encuentra en Sudamérica.
Este hallazgo señala que pueden existir corredores aéreos naturales que conectan continentes y que podrían estar facilitando la dispersión de especies a “una escala mucho mayor de lo que se imaginó”, según explicó el CSIC.
El estudio, publicado en la revista 'Nature Communications', documenta un viaje que duró entre cinco y ocho días, que fue energéticamente posible gracias a la ayuda de los vientos alisios.
“Este descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre las capacidades de los insectos para dispersarse a largas distancias, incluso a través de mares y océanos. Es posible que estemos infravalorando la frecuencia y el impacto que suponen estos movimientos para nuestros ecosistemas”, comentó Talavera.
Las dos hipótesis de partida del trabajo eran que las mariposas podrían haber nacido en Norteamérica, donde se encuentran las poblaciones más cercanas, o bien en África o Europa.
Mediante el análisis de trayectorias de vientos, los investigadores observaron un patrón sostenido de direccionalidad desde el oeste de África, lo que abría la posibilidad de que cruzasen el Atlántico, según especificó el CSIC.
“A lo largo de la historia, los fenómenos migratorios han sido importantes en definir las distribuciones de las especies tal y como las observamos hoy en día”, añadió Talavera.
En el trabajo también participaron investigadores del Instituto Botánico de Barcelona (IBB), así como del Instituto Botánico W. Szafer (Polonia), de la Universidad de Ottawa (Canadá), del Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-Universitat Pompeu Fabra) y de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).
(SERVIMEDIA)
25 Jun 2024
AGG/clc