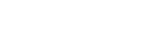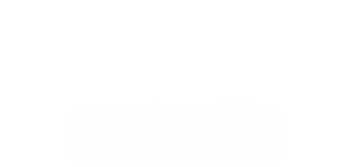INVESTIGADORES ESTUDIAN EL GASTO INEFICAZ EN LA ARMADA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVII Y SUS CONSECUENCIAS
- También participan expertos de Montreal, Texas, Madrid, México, Venezuela, Madrid o Murcia, entre otros
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Un equipo de investigadores internacionales, encabezados por el profesor Juan Marchena de la Universidad Pablo de Olavide, ha iniciado un estudio para desentrañar las razones que llevaron a la Real Hacienda española a la "gestión ineficaz" del dinero (sobre todo de las Américas) empleado en la construcción de la Real Armada durante los siglos XVII y XVIII, con el objetivo de mantener la hegemonía y control sobre las colonias americanas.
Una gestión que trajo consecuencias como la "asfixa" fiscal de América o la "poca capacidad" de uso de los navíos construidos.
A través de este trabajo, denominado "Apogeo y crisis de la Real Armada. 1750-1820", se analizarán desde la construcción naval hasta la vida cotidiana en la Armada española a fines del siglo XVIII, pasando por el análisis de los cuadernos de bitácora, la formación de las tripulaciones, el estado de los apostaderos en América o la ciencia y técnicas desarrolladas por la marina española hasta la Guerra de Independencia.
"Desde 1750, la inversión más importante de la monarquía fue construir una gran armada capaz de competir con la británica y la francesa, para lo que empleó decenas de millones de pesos en un proceso que llevó a la construcción de más de dos centenares de navíos y fragatas en un tiempo récord, pero también a disponer de arsenales y astilleros altamente tecnificados", apunta el investigador.
Un gasto que supuso, junto a la suma destinada al ejército, cerca del 70% del gasto de una monarquía que se encontraba en su mejor momento de bonanza fiscal, según estimaciones del estudio, gracias sobre todo a los ingresos americanos.
Sin embargo, esta inversión -pese a que permitió a España mantener su posición en América, pese a los exitosos y poco ambiciosos intentos británicos por conquistar importantes enclaves como La Habana- no sirvió para garantizar a España el dominio del mar.
En este sentido, según señala Juan Marchena, el enorme coste de los barcos retrajo a los distintos ministros de la Marina a movilizar la flota con asiduidad, permaneciendo la mayor parte de su vida amarrada en el puerto.
Una prueba de esto se encuentra en la información que aportan los cuadernos de bitácora estudiados hasta el momento por Juan Marchena, y que recogen dónde estuvo cada barco, cuántos días navegó, quién lo gobernó, etcétera.
De este análisis, del que informa hoy la Junta andaluza, se extraen detalles como que mientras hubo barcos que con 30 años de servicio llegaron a navegar sólo 200 días, generalmente a distancias muy cortas, hubo unos pocos que fueron sobreexplotados durante la Guerra de Independencia de América, cruzando en muchas ocasiones el Atlántico.
"Cuando se observan las cifras de bajas por año de los barcos te das cuenta de que la inversión realizada por la monarquía no sirvió de gran cosa, y menos si analizas cómo afectó todo esto a la situación que se vivía en la América colonial", subraya el profesor Marchena.
Según el investigador, entre 1780 y 1790, el continente americano estuvo sublevado por la "feroz" subida de impuestos a que obligaba la construcción y el mantenimiento de la Armada.
"Esa enorme cantidad de dinero que se había obtenido mediante un gigantesco aumento fiscal, no se empleó en el desarrollo o construcción de infraestructuras en América, sino en una Armada que, además, apenas resultó operativa", afirma el investigador.
Una Armada que después de 1814 y ante la decisión del monarca de reprimir militarmente la sublevación en la América colonial, "casi ni pudo transportar los soldados españoles al nuevo continente", subraya Juan Marchena.
En este trabajo, financiado como Proyecto de Excelencia que la Consejería andaluza de Innovación, Ciencia y Empresa con 368.000 euros, participa un equipo multidisciplinar encabezado por Marchena y formado por 20 investigadores de las universidades de Murcia, Politécnica de Madrid, Santiago de Compostela, UNED, Texas Tech, Pablo de Olavide, Queens University de Montreal, y otros centros de investigación de Ecuador, México, Venezuela y Uruguay, con la colaboración empresarial de Mapfre y Navantia.
(SERVIMEDIA)
16 Mar 2009
L