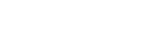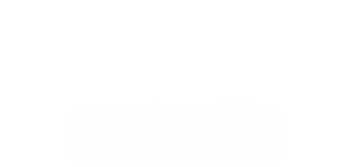CIENTÍFICOS CORDOBESES ENSAYAN EN GUSANOS EL ORIGEN GENÉTICO DEL AUTISMO
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Investigadores del departamento de Genética de la Universidad de Córdoba y la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Reina Sofía estudian en gusanos la participación de dos tipos de proteínas -neuroliguinas y neurexinas- en la enfermedad del autismo, mal que padecen seis de cada mil personas en España.
En los últimos años, ensayos realizados en laboratorio apuntan a que muchos de los genes implicados en el autismo están relacionados con la sinapsis neuronal, lugar donde un impulso nervioso pasa de una neurona a otra, según informa la Junta andaluza.
Por esta razón, el equipo del profesor Manuel Ruiz Rubio ha empezado a estudiar algunos de estos genes en el organismo modelo "Caenorhabditis elegans".
Se trata de un gusano de gran sencillez, que posee sólo unas mil células, de las cuales una tercera parte son neuronas, y permite llevar a cabo aproximaciones experimentales muy difíciles de realizar en organismos más complejos.
El último estudio que confirma la teoría de Ruiz Rubio ha sido publicado recientemente en "Nature". La publicación revela que, por primera vez, se ha detectado un factor de riesgo genético común para los trastornos del espectro autista. Ya en 2008, un grupo de investigadores que estudió a más de 100 familias propensas al autismo identificó al menos seis nuevos genes que parecen subyacer al desorden .
Ahora, entre los genes que están estudiando los científicos cordobeses destacan aquellos que codifican neuroliguinas y neurexinas (proteínas), moléculas de adhesión fundamentales en la función sináptica.
"Estos genes están implicados en casos de autismo y tienen ortólogos (similares a los humanos) en "Caenorhabditis elegans", que conservan los mismos dominios funcionales que en humanos", afirma el científico cordobés. Existe una identidad de aminoácidos en estos dominios de entre el 22 y el 30%. Esta identidad es del 30% de los mismos aminoácidos en ambos seres.
Por el momento son varios los resultados a los que han llegado los investigadores de la Universidad. Así, los gusanos a los que se les han mutado los genes que codifican estas proteínas presentan, por ejemplo, una alteración en el ciclo de defecación. Por el contrario, este ciclo es constante en el tipo silvestre.
Otro comportamiento alterado es la mayor sensibilidad al contacto que tienen los gusanos cuyos genes están sobreexpresados. Los científicos han realizado un sencillo experimento sometiendo al gusano a un estímulo táctil.
Según los resultados, al tipo silvestre se le toca diez veces y responde las diez, pero los mutantes lo hacen tres o cuatro veces de cada diez. Asimismo, los primeros tienen afectada la puesta de huevos donde intervienen neuronas colinérgicas.
Esto demuestra que las neuroliguinas y las neurexinas son funcionales en la sinapsis y que cuando éstas están ausentes -o no funcionan correctamente- hay un problema en el sistema nervioso. El autismo podría originarse en muchos casos como consecuencia del mal funcionamiento del sistema nervioso, a nivel de la comunicación sináptica entre neuronas.
Aunque el objetivo fundamental por ahora es conocer a nivel básico el mecanismo molecular de acción de estas proteínas, y entender qué es lo que falla en los niños autistas, no se descarta poder utilizar este sistema para probar fármacos que palien los síntomas de la enfermedad.
El autismo es una enfermedad congénita que se manifiesta en los niños regularmente entre los 18 meses y tres años de edad. Los síntomas incluyen dificultades para la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y presencia de comportamientos reiterativos o intereses limitados u obsesivos.
(SERVIMEDIA)
21 Mayo 2009
L