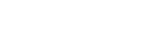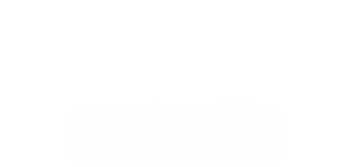UN ESTUDIO ANDALUZ REVELA QUE LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA MEJORA LOS SÍNTOMAS DEL PÁRKINSON
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA), dependiente de la Consejería andaluza de Salud, ha realizado un estudio sobre la efectividad y seguridad de las intervenciones quirúrgicas en la enfermedad de Parkinson, que ha permitido concluir que estos tratamientos mejoran los síntomas y la calidad de vida de los afectados.
La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa que produce una alta incapacidad y pérdida de calidad de vida para las personas afectadas. Se estima que en torno al 1,5% de la población mayor de 65 años padece párkinson, y en España constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el alzhéimer.
En la actualidad, aunque no existen tratamientos que curen ni detengan la enfermedad, hay procedimientos quirúrgicos, como la ablación, la neuroestimulación y el trasplante celular, que reducen los síntomas, sobre todo los relacionados con la movilidad y la capacidad motora.
Con el fin de obtener información sobre la eficiencia y seguridad de estas técnicas, y en el marco del acuerdo alcanzado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ha realizado un estudio multicéntrico sobre los tratamientos neuroquirúrgicos de la enfermedad de Parkinson.
Concretamente, los casos analizados han correspondido a pacientes que han sido sometidos a estimulación cerebral profunda (ECP). Esta técnica, de la que informó hoy la Junta, consiste en la implantación de un electrodo en una zona diana del cerebro.
Mediante un generador de impulsos subcutáneo, el electrodo transmite a las neuronas circundantes una corriente eléctrica que inhibe a las células que provocan los síntomas de esta enfermedad. Esta estimulación se puede realizar de manera unilateral o bilateral, y de forma continua o cíclica.
En total han participado en el estudio 12 centros y 158 pacientes, con una edad media de 60,8 años, a los que se ha realizado una valoración prequirúrgica y un seguimiento posterior, a los seis meses, al año y a los dos años de la intervención.
Los síntomas más frecuentes que presentaban las personas incluidas eran trastornos de la marcha, rigidez, temblor, bradicinesia y congelamiento.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, tras la intervención, los pacientes experimentaron una mejoría de los síntomas motores valorados, que se produjo a partir de los seis meses y se mantuvo al año y a los dos años siguientes, período máximo durante el cual se realizó el seguimiento.
Del mismo modo, también mejora la evolución de la enfermedad, la capacidad de realizar actividades de la vida cotidiana, y la calidad de vida en términos generales.
(SERVIMEDIA)
24 Mar 2008
L